Hace casi 10 años, una mañana lluviosa, en un café de Notre Dâme, me dijiste que la muerte no existía.
MEDIO: El País (Madrid) / Cultura
LUNES, 13 de febrero de 1984
No era sólo una de las elegantes paradojas de tu inteligencia irreverente: era la rebeldía de un argentino frente a la gramática de destrucción que imperaba en su país.Era una afirmación de vitalidad, de imaginación y de ternura ante la desdicha. La vitalidad de un carácter melancólico, la imaginación de un poeta que buscó siempre el otro lado de la realidad, la ternura de un hombre que se ganó el amor y la admiración hasta de aquellos que nunca leyeron un libro.Tenías un secreto. Tus lectores; tus rubias admiradoras de Texas, que escribían infinitas tesis sobre la Maga; los calvos profesores de Poitiers, que perseguían la etimología de la palabra cronopio en antiguos diccionarios griegos; tus vecinos de Saignon, que plantaban olorosas alhucemas sabían que tenías un secreto. Confundidos por tu apariencia de adolescente que ha crecido demasiado, que ningún aniversario alcanzaba a desmentir, te preguntaban por la fórmula de la eterna juventud, como si ése fuera el gran secreto.
Sorteabas la banalidad de esa pregunta, incesantemente repetida, con respuestas ingeniosas y elegantes, que dejaban al interlocutor la ambigua sensación de haber estado hablando con un ángel. La sensación se diluía, mezclada con los requerimientos de lo cotidiano, hasta tu próxima aparición. Entonces, todos confirmaban que, en realidad, no tenías edad, no podías morir, porque verdaderamente eras un ángel. Como ellos, te desplazabas en el espacio y en el tiempo con levedad: hoy estabas en un barrio de París, contemplando fascinado los engranajes de un reloj en una vitrina; mañana estabas en Cuba, discutiendo con Fidel los errores de la campaña contra los homosexuales; a la semana siguiente estabas en Nicaragua, porque había que ayudar a los muchachos y se necesitaba un testigo de la verdad, y siempre estabas en un pasaje de Buenos Aires, allá en tu infancia, que se convertía, de pronto, en un callejón de Barcelona. Todos éramos tus contemporáneos: desde Homero y Virgilio hasta Poe, Rimbaud, y el general Videla fuimos tus contemporáneos, porque nada -ni nadie- te fue ajeno.
El secreto de los ángeles no es la longevidad, como los hombres banales suelen suponer, sino la fidelidad. Y el ángel encarnado en Julio Cortázar cumplió su sagrada misión con humildad y entrega. Ser fiel a la literatura es instaurar una ética de lo sagrado, y lo sagrado es la libertad del hombre, la identidad entre el pensamiento y la vida, la ausencia de claudicaciones. “Todo en mí está preparado para la dicha” decía el hombre que escuchó mil veces, desde su asiento en el Tribunal Russell, los horrores testimoniales de los mártires de Vietnam, Chile, Uruguay o Argentina. Porque los ángeles conocen la alegría de la identidad y saben que la gracia es un don, un privilegio que se paga con una extraordinaria generosidad: la que tuvo para dedicar su tiempo a los oprimidos, a los perseguidos, a los que golpeaban su puerta y a los que no.
Ninguna desgracia alcanza para abatir el entusiasmo de los ángeles. Porque su confianza es de índole metafísica. Éste fue el secreto, también, de tu extraordinario valor para afrontar la muerte de Carol, hace un año, simetría que tu imaginación habrá adivinado antes de que se produjera.
En tu último vuelo, premonitorio (en los ángeles nada es casual, y tú te encargaste de destruir cualquier hipótesis acerca del azar), viniste a Barcelona, ciudad de tus dos años (“Recuerdo vagamente unas formas misteriosas y llenas de color, quizá las del parque Güell”), y luego, en un viaje fugaz pero estimulante, al nuevo Buenos Aires: el de la recuperación de la dignidad, el que saltaba a la luz luego de años de martirio y de silencio. Después, el regreso a París, con un cuerpo que ya empezaba a fallar y cuyos trastornos soportabas con dignidad, porque los ángeles no se quejan. Tampoco mueren, vos lo sabías, con la certeza de quien siempre estuvo del otro lado del espejo.

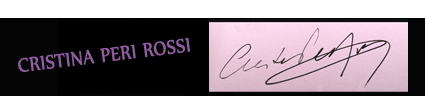


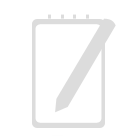
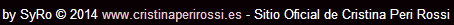 www.cristinaperirossi.es
www.cristinaperirossi.es
Redes Sociales